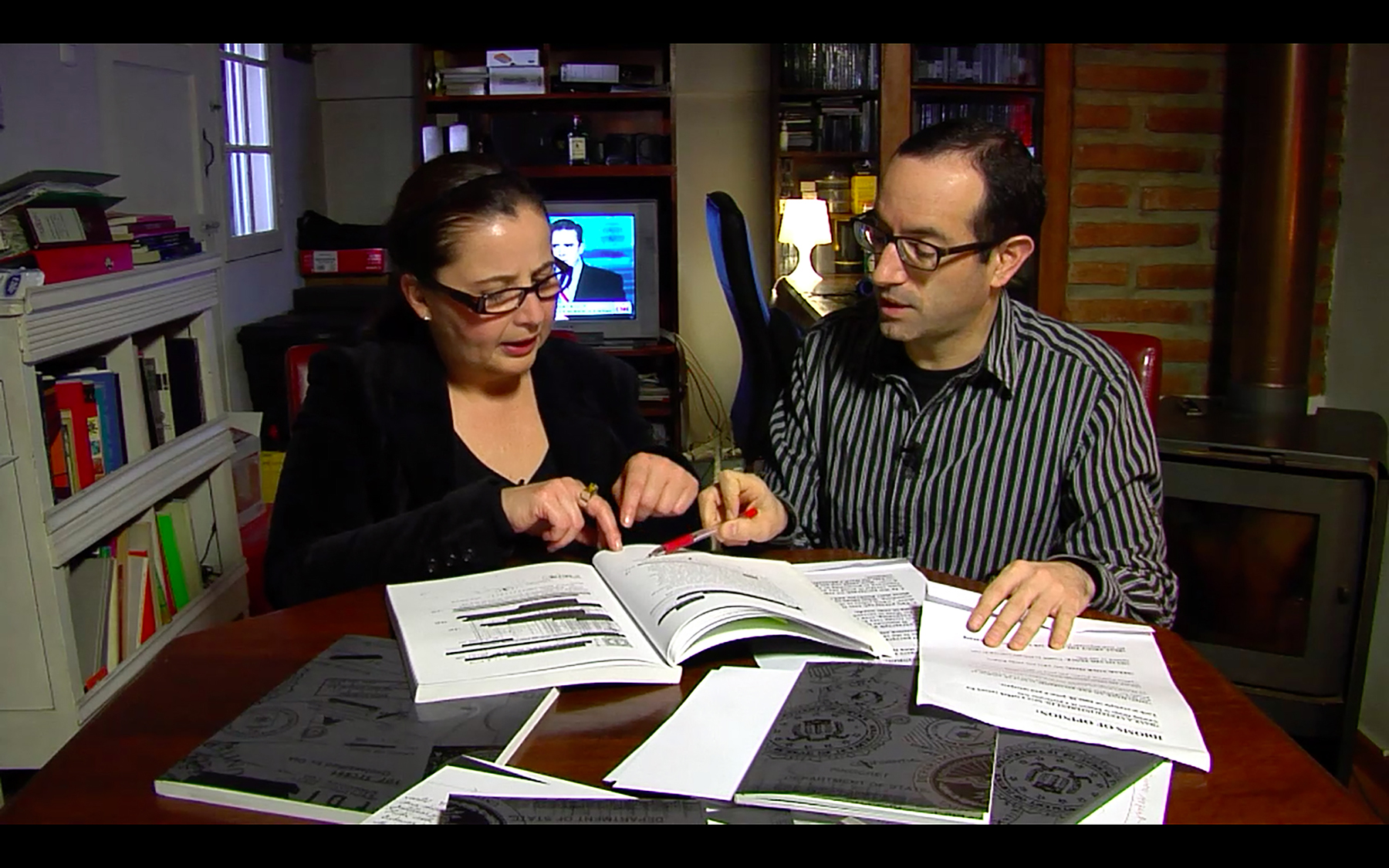
La curadora Sofía Carrillo reflexiona sobre los archivos y el documento a partir de los territorios de desplazamiento, el acontecimiento y las políticas de la activación de la memoria desde las aproximaciones discutidas en el encuentro internacional «Archivos fuera de lugar».
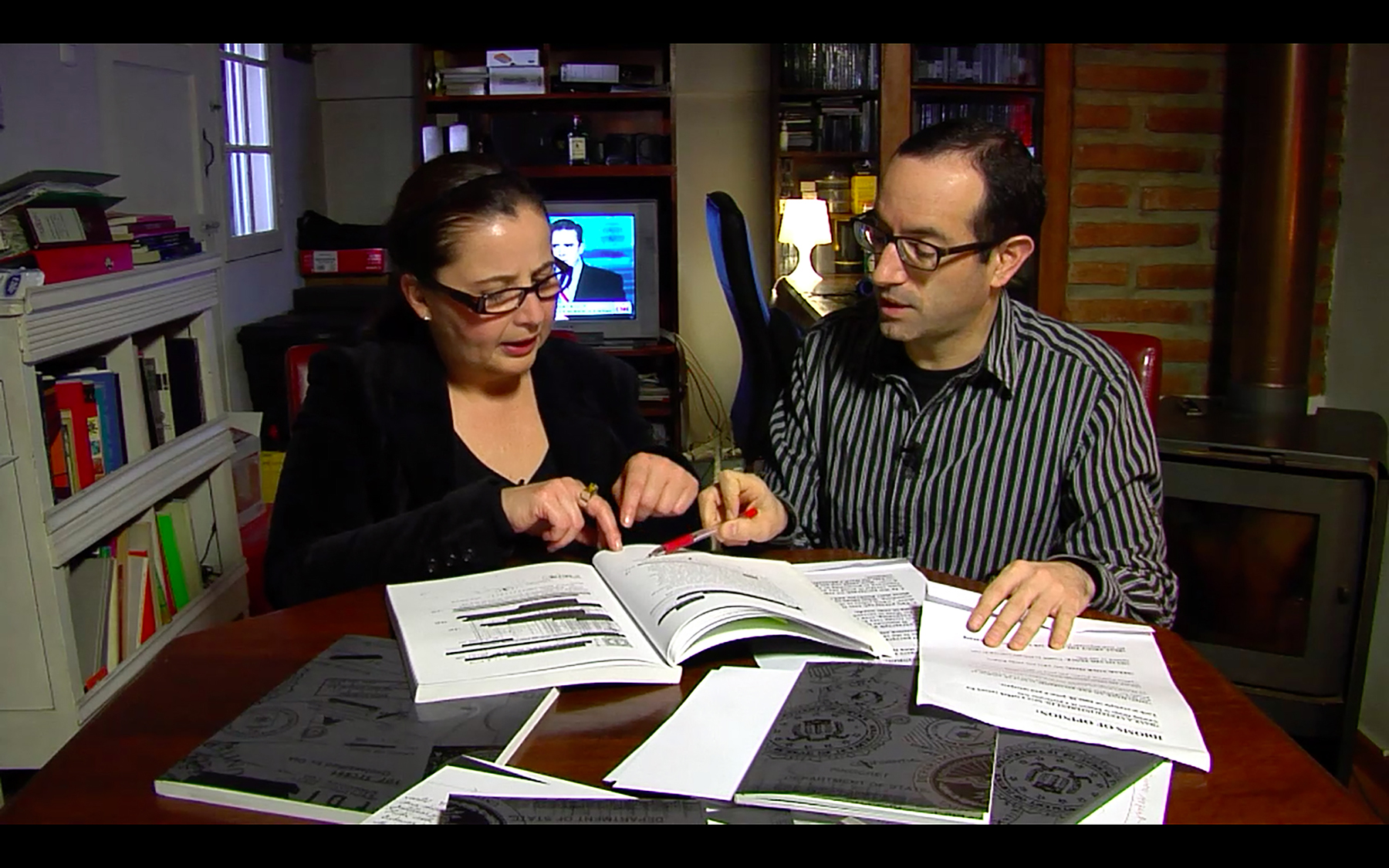


La curadora Sofía Carrillo reflexiona sobre los archivos y el documento a partir de los territorios de desplazamiento, el acontecimiento y las políticas de la activación de la memoria desde las aproximaciones discutidas en el encuentro internacional «Archivos fuera de lugar».

Pie de foto para Imagen 2

Pie de foto para Imagen 2

