Edición 18: De pasadizos y portales - Ciudad de México Utopía
Tiempo de lectura: 11 minutos

04.06.2020
La investigadora Siobhan Guerrero Mc Manus aborda las problemáticas enfrentadas por trabajadoras sexuales durante la contingencia sanitaria, así como las redes de apoyo que (no) se tejieron posteriormente para las mujeres trans*, para cuestionar los alcances efectivos de la utopía feminista.

Havi, Que esto te haga enojar, si, 2020. Collage digital, dimensiones variables. Imagen cortesía de la artista. Más sobre su trabajo en Instagram @laguapiss
Alguna vez leí un ensayo de Miguel Abensour intitulado Utopía y Democracia cuyo objetivo consistía en contraargumentar a Jean-Jacques Rousseau y su afirmación de que elegir la democracia implica necesariamente renunciar a la utopía. Abensour no estaba de acuerdo. Por mi parte aún no tengo una opinión, y es que hay ocasiones en las cuales me pregunto si con los años no me he hecho más conservadora e incluso quizá más reformista y liberal y menos transgresora; menos proclive, pues, al pensamiento utópico. No es, en cualquier caso, que yo crea que un efecto ineluctable de la edad deba ser éste pues hay quienes caminan en sendas anti-paralelas a la mía. Tampoco, lo confieso, es que tenga tantos años o hubiese sido realmente radical a mis veintitantos.
Lo que me ocurre es que cada vez encuentro más intolerable cierta forma de banalidad que se pretende profunda o, peor, que termina por ser cínica e indolente ante el presente y sus imperiosas necesidades. Pongo dos ejemplos para tratar de ilustrar a qué me refiero. Pienso, en primer lugar, en cómo la cuarentena, que nos trajo el coronavirus, irrumpió no únicamente en la cotidianidad del mundo sino en su globalidad. Restauró, de cierta forma, la enormidad del mundo al enclaustrarnos a muchxs en nuestros hogares. No más una aldea global, de nuevo el viejo barrio con sus entrañables extrañxs.
Desde luego que hubo quienes no vieron su vida colapsar en la inmediatez de cuatro paredes. Hubo quienes tenían que seguir trabajando o quienes no tenían un espacio al cual llamar suyo. Estuvieron, por ejemplo, las trabajadoras sexuales que se vieron confrontadas con la disyuntiva de contagiarse o de morirse de hambre. Algunas incluso, como denunció en su momento la activista Natalia Lane, se quedaron a un mismo tiempo sin techo y sin un sitio para trabajar cuando el gobierno de la CDMX decidió cerrar los hoteles de la Calzada de Tlalpan.
A cambio de nada, les ofrecíamos la utopía. Allá, en el futuro, todas estaremos bien… o casi, porque muy seguramente no estarán ustedes allí y quizás tampoco nosotras; quizás esa utopía la construimos para una humanidad que no es coextensa con el presente.
La solidaridad y las redes hicieron posible que estas mujeres se organizaran y buscaran formas para sobrellevar la crisis. Pero hubo voces, voces autodenominadas feministas, que no fueron partícipes de solidaridad alguna. Hubo un sector del abolicionismo del trabajo sexual —aunque, hay que decirlo, no todo el abolicionismo— que enérgicamente se opuso a cualquier forma de apoyo, a cualquier donación ya fuese en especie o en dinero. Argumentaban que apoyar a las trabajadoras sexuales implicaba apoyar el proxenetismo. Afirmaron así que ayudarlas en una situación de crisis implica perpetuar su explotación.
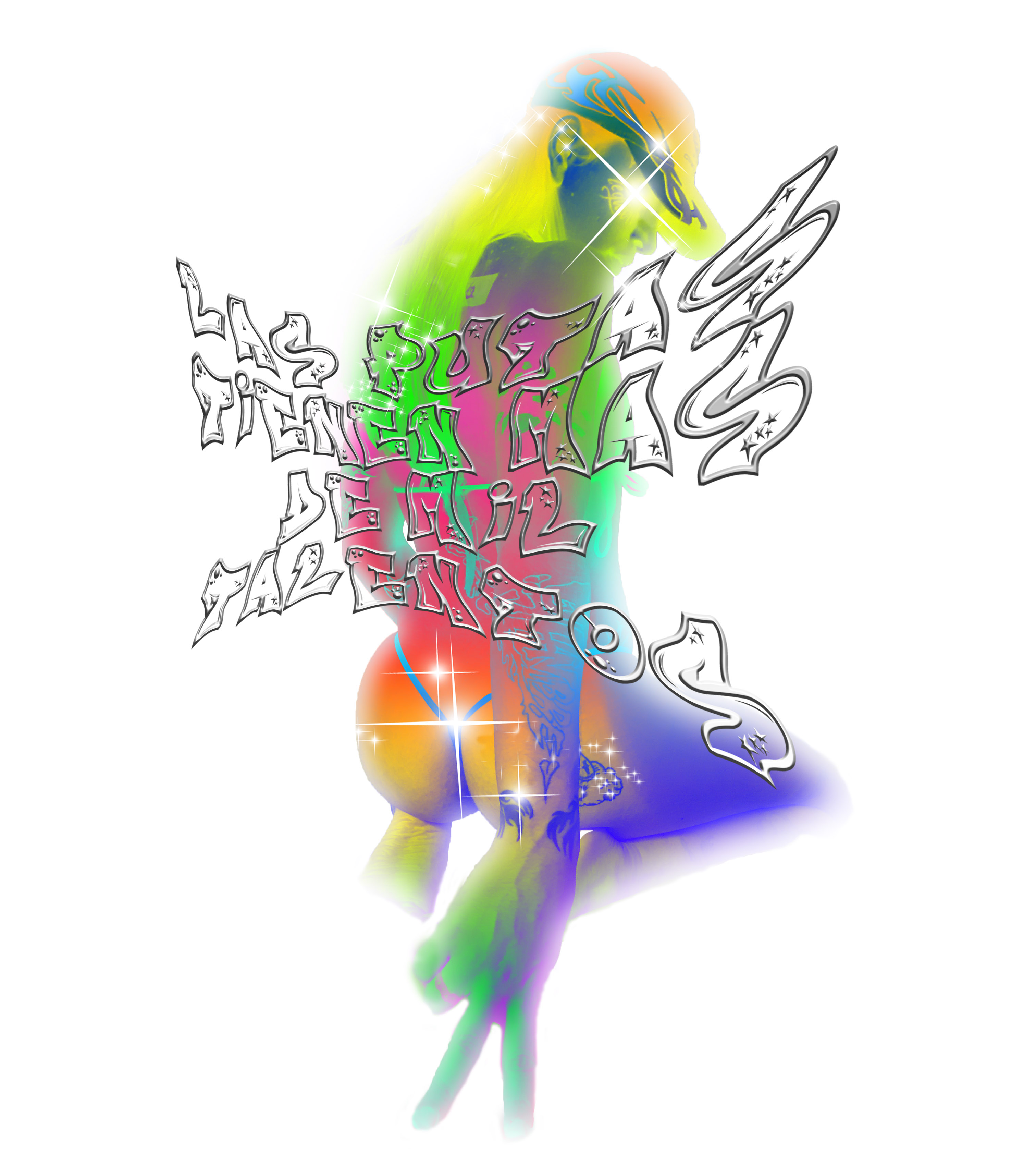
En cierto sentido este argumento no es una sorpresa. Está emparentado con una forma menos coyuntural de plasmar la misma idea cuando se afirma que el trabajo sexual no sólo denigra —atención aquí con la etimología de esta palabra—[1] a todas las mujeres, sino que no puede considerarse un trabajo genuino porque no produce nada, porque nadie lo elige sino que se opta por él a causa de la necesidad y, finalmente, porque lesiona la afectividad y el erotismo de quienes lo ejercen. Estos tres puntos son desde luego rebatibles aunque no me interesa tanto eso sino exhibir un patrón que considero pernicioso. Diré únicamente que no es mi lugar ni mi pretensión zanjar esta discusión. Desde mi punto de vista, estos tres puntos no son exclusivos del trabajo sexual; en el sector de los servicios, por ejemplo, tampoco se producen mercancías en un sentido clásico y allí también se llega a dar pie a una economía de afectos y gestos que son parte fundamental de lo que se vende. Dudo mucho, en cualquier caso, que haya un criterio de demarcación objetivo y contundente que logre separar al trabajo sexual del resto de las ocupaciones.
Sea como fuere, el patrón que me interesa dilucidar tiene justamente que ver con la reacción que suele obtenerse cuando se señala que hay trabajos más precarizados que el trabajo sexual. En alguna ocasión citaba el caso de algunas amistades que han elegido dedicarse al trabajo sexual, al menos por cierto tiempo, pues las otras opciones disponibles les impedirían estudiar o ganar lo suficiente para pagar sus necesidades básicas. Cuando señalé esto de inmediato obtuve la respuesta de que era menester revisar la lógica misma de la explotación capitalista, de la explotación laboral del trabajo de las mujeres y de la falta de oportunidades reales para las mismas. Se sugirió inmediatamente que teníamos que labrar esa utopía pero que no podíamos ceder a la urgencia del presente y a las necesidades inmediatas de estas mujeres. No podíamos siquiera considerar soluciones que quizás fuesen subóptimas pero que combatirían la precarización. A cambio de nada, les ofrecíamos la utopía. Allá, en el futuro, todas estaremos bien… o casi, porque muy seguramente no estarán ustedes allí y quizás tampoco nosotras; quizás esa utopía la construimos para una humanidad que no es coextensa con el presente. Y eso puede ser legítimo pero tiene el curioso efecto de traducirse en el quietismo en lo que a la inmediatez se refiere.
En la utopía post-género, como hemos visto, no habrá personas trans* como tampoco había trabajadoras sexuales en la utopía post-putas; así, estas utopías estarán libres de putas y de putos y habremos llegado finalmente al post-putismo, hermano conservador aunque utópico de los otros post-lo-que-sea.
Otros abolicionismos, en este caso los del género, insisten en que reconocer las identidades trans* es un error. Ello, nos comentan, no sólo sería misógino sino que contribuiría al delirio de estas personas que no aceptan su cuerpo y que se toman a mal cuando se les dice que está en su mejor interés el quererse así como son. Las identidades trans* son peligrosas, repiten, porque reifican los roles de género y, porque se basan en estereotipos que reproducen ad nauseam. Dichas identidades, agregan, contribuyen de este modo a propagar las prácticas corporales generizadas y opresivas. A estas almas bienhechoras poco les importa si de facto las personas trans* nos vivimos tan encorsetadas como suponen o si nuestrxs amigxs se sienten presa de una policía de género cada vez que nos topamos.

En algunas de sus formulaciones más generosas estos abolicionismos afirman incluso que las personas trans* somos una suerte de efecto perverso de la opresión del género. Sostienen que lo que en verdad queremos —pero que, al parecer, no vemos— es escapar de la opresión de los roles y estereotipos de género; huimos, nos dicen, de ese funcionalismo normalizante que denunció el feminismo radical pero buscamos un falso refugio en la identidad. Nos prometen que cuando no haya género, de nuevo en una utopía que está siempre por venir, seremos todxs plenos y felices y podremos ser simplemente hombres y mujeres con sexos bien definidos pero sin que eso se traduzca en un rol o apariencia específicos. Abolir el género nos liberará de nuestro disfuncionalismo social convertido en delirio. En la utopía estaremos bien, ellas y nosotrans* y todos y todxs. Pero, por lo pronto, al presente nada, a las necesidades inmediatas de quien no encuentra trabajo porque sus papeles lx han convertido en unx indocumentadx en su propio país, a esa persona le decimos que en la utopía eso estará resuelto pero que, por ahora, no podemos hacer nada.
Éste es pues el patrón que me preocupa. En la utopía post-género, como hemos visto, no habrá personas trans* como tampoco había trabajadoras sexuales en la utopía post-putas; así, estas utopías estarán libres de putas y de putos y habremos llegado finalmente al post-putismo, hermano conservador aunque utópico de los otros post-lo-que-sea. Aquello será un verdadero logro de la humanidad aunque desencadene un presente quietista y cínico que no hace nada porque ese acto no es utópico y es la utopía lo que queremos y no una justicia de hojalatero, una justicia hecha de retazos algo feos.
Esta banalidad de lo profundo me desespera un poco. O mucho. Honestamente me saca de quicio. Me sorprende, empero, lo seductora que es y la capacidad que tiene para ser aclamada como un discurso revolucionario, como el inclaudicable compromiso crítico con la causa y la revolución sin que importe mucho de qué va tal revolución. En la banalidad de lo profundo de pronto el horizonte utópico se vuelve la excusa para la inacción o, peor todavía, para la complicidad cínica con las injusticias del presente.

No digo, desde luego, que abandonemos las utopías y que abracemos un reformismo insulso. Tampoco Abensour buscaba esto. Mi desesperanza tiene más que ver con la facilidad con la cual invocamos a nuestros –ismos favoritos (feminismo, ambientalismo, Marxismo, postcolonialismo, etc.) para justificar nuestro poco interés en los vericuetos tediosos y confusos de la economía, el derecho, la política pública o la impartición de justicia. De pronto pareciese que todo aquello es irrelevante y de interés para los reformistas liberales o los conformistas aspiracionales. Invocamos la utopía para desconectarnos del presente y desatender sus sutilezas. Invocamos la utopía para movilizar la pureza ideológica que funciona bien si queremos un grupo cohesionado pero que hace poco por las vidas de los otrxs.
La utopía, cuando opera así, es un obstáculo que Rousseau quería dejar de lado. A la democracia posible la saboteaba el sueño imposible. Pero la utopía puede darnos rumbo aunque no todxs compartamos el mismo Norte —hay quienes incluso miran al Sur—; cuando el horizonte no está dado sino que emerge del encuentro de todos con todas y todxs allí la utopía se revelará más esquiva pero acaso más productiva porque no será el sueño de unos pocos a expensas de lxs otrxs. La utopía será entonces una meta pero también un trayecto múltiple que cada quien caminará desde su posición actual; en cada caso un sendero único que converge en un horizonte colectivo. Y cada sendero deberá ser transitable porque, si lo que se requiere para llegar a nuestro objetivo es desbarrancar a lxs otrxs, entonces hemos ya errado el camino.
Esta forma de entender a la utopía requiere saberes mundanos y no únicamente un dominio sobre una astronomía de sueños. Requiere saber construir caminos en el lodo y tender puentes en paisajes escarpados sin esperar que siempre nos aguarde una planicie y una larga línea recta. Ésta era la apuesta de Abensour con la que buscaba superar la disyuntiva planteada por Rousseau.
Andar este sendero no es, sin embargo, cosa fácil y yo misma no tengo claro si me he extraviado en los recovecos del camino. Hay ocasiones en las que no me reconozco a mí misma y me encuentro escindida entre dos discursos que parecen irreconciliables. Si me preguntaran si quiero un mundo post-capitalista y feminista diría que sí. Pero también me queda claro que innumerables discursos críticos sucumben y se vuelven ineficaces porque no tenemos manera de ponerlos en práctica. No basta con anunciar con voluntarismo que dejamos atrás nuestras grandes vergüenzas. Lo que nos enseñan la banalidad de lo profundo y el post-putismo es que podemos confundir la utopía con el destierro de lxs otrxs y podemos asimismo creer que estamos transitando a un mejor mañana cuando sólo nos hundimos en el fango de la indolencia o en alguno de los otros muchos pantanos plagados de promesas muertas.

Aquí es desde luego donde yo misma no me reconozco. ¿Sigo andando o me he extraviado ya en el fango de la indiferencia? ¿Se han vuelto vacíos mis valores o sólo más humildes y pacientes? Y esto que me pregunto de mí misma me preocupa también del pensamiento crítico o, al menos, del que me es más cercano. “Whither feminism, whither queer theory, whither ecocriticism, whither trans?” podríamos decir en inglés evocando ese juego de palabras que interroga sobre el futuro de un pensamiento que quizás se está marchitando.
Y es que le aprendí a cierta académica mexicana sumamente distinguida –y a la que hoy pocas quieren– el considerar seriamente la necesidad de tener métodos reformistas y objetivos radicales. Aspiro, por ejemplo, a un futuro ambientalmente sostenible e incluyente; un futuro transfeminista sería justamente ése. Me tomo muy en serio el señalamiento que hace Donna Haraway cuando dice que debemos atender a las tres fronteras de lo humano: lo animal, lo artificial y lo subhumano (que nombra lo abyecto y lo enfermo). Me tomo muy en serio estas fronteras porque yo misma soy un tanto bestia, abyecta y artificial. Pero más allá de la auto-referencia, es verdad que esas fronteras se han usado para deshumanizarnos, arrojándonos más allá de lo humano y generando en el proceso que las utopías se reduzcan a banalidades profundas y narcisistas. A ello le temo.
Haraway misma con su storytelling busca crear puentes que eviten esto pero en ocasiones no me queda claro si los relatos Harawayanos bastan, si su bolsa de historias itinerantes es suficiente para conectar mundos y culturas distintas haciéndolas no sólo mutuamente inteligibles sino también partícipes de una utopía común. De pronto el relato Harawayano o el nómada Braidottiano se parecen mucho al Zapaturismo, al turismo activista que frivoliza y trivializa la complejidad política de los desafíos del presente. Allí lo banal se toma como si fuese profundo, allí se cae en ese tan conocido síndrome del Alma Bella que se vanagloria en su autenticidad y compromiso romantizándose a sí mismo.
Quizás, para cerrar este ensayo, tendría que confesar que sí me romantizo a mí misma creyendo que mi impaciencia con la utopía es autenticidad; quizás es sólo conservadurismo. Quizás soy meramente una tecnócrata que quiere ser eficaz. Quizás. Pero seguiré recelosa de mi recelo y de la utopía.
La palabra denigrar viene del latín denigrare y significa “manchar la reputación de alguien”, en otras palabras, “ennegrecer” por relacionarse el negro con aspectos negativos. El habitual uso de la palabra está relacionada con la estructura racista de la sociedad actual.
Comentarios
No hay comentarios disponibles.